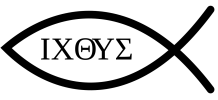DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

- Lc 20,27-38
Un Dios de vivos
En el arduo empeño de concentrar mente, corazón y voluntad para alcanzar una muerte digna, que nos permita el ingreso a la eternidad, corremos el riesgo de olvidarnos de la vida y el modo de asumirla; pareciera que debemos adorar y rendir cuentas a un Dios que habita allende el umbral de los muertos.
La muerte es un dilema, un misterio para el hombre; nos asusta y nos llena de dudas. Su lugar, al menos el que le hemos asignado, es el “más allá”, distante de nuestra realidad cotidiana, pero presente en todo momento, como amenaza que de repente llega y trastorna la existencia.
Nos seduce, nos interpela, nos arrebata el aliento con solo mencionarla. Su indescifrable fuerza nos deja absortos y arranca de nuestra boca preguntas inquietantes, a veces necias, a veces incipientes, a veces absurdas: ¿Quién alcanzará la vida eterna? ¿A dónde van los muertos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿De quién será esposa la mujer que se casó con los siete hermanos? (cf. v. 32).
Proyectamos el sentido de la vida en esa posteridad que no conocemos, pero intuimos; como si la resurrección fuera una simple prolongación de esta vida, con sus necesidades y deficiencias (cf. Luis A. Schökel). A Dios lo imaginamos sentado en el trono donde habitan los muertos, de tal manera, que postergamos nuestra relación definitiva con él a la espera de que nos llegue la muerte…
Pero Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos (v. 38); es el Dios de la vida que ha hecho del hombre un ser viviente (Gn 2,7), llamado y destinado a vivir. Y es en el devenir de la existencia donde se gesta la más profunda relación con él; porque es allí, en vida, donde amamos, decidimos, esperamos, compartimos, perdonamos, servimos, o protagonizamos las más absurdas equivocaciones. Así, del modo como hayamos vivido, seremos juzgados dignos de la resurrección y la vida eterna (cf. v. 35).
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y buenas palabras (2Tes 2,16-17).
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.