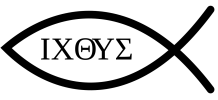DOMINGO IV DE CUARESMA

- 2Crón 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21
Querámoslo o no, lo aceptemos o lo rechacemos, somos herederos, en mayor o menor medida, de una cultura religiosa marcada por la penitencia, el dolor, el peso del pecado, el arrepentimiento sin fin, los sacrificios constantes y una auto-condena, a veces lacerante, a la indignidad (no ser dignos): indignos de ser hijos de Dios, de ser perdonados por él, e incluso, indignos de ser personas.
Tal estima, o autoestima (¡o baja autoestima!), del cristiano, corresponde a una enajenación, atada a una imagen distorsionada de Dios que juzga y castiga; que condena y atormenta hasta que el hombre sea digno de ser salvado; un Dios eternamente enojadoa causa de nuestros pecados (repite un viejo canto penitencial de la Semana Santa), que nos ha desterrado y nos mira con tristeza y desilusión.
Vivimos así porque, tal vez, aún no hemos sido capaces de sobreponernos al pecado, de superarlo realmente, y vencerlo con esa determinada determinación, de la que hablaba Teresa, hasta llegar al final. Es decir, dejar de hacer del pecado una condición de vida, y lograr que la conversión, radical y definitiva, con determinación, motivada por el amor, sea la única forma de ser y vivir que nos abra los caminos hacia el encuentro con el Señor.
La claridad del evangelio contrasta con la opacidad de nuestra vida, y la ilumina, haciéndonos ver el sentido salvífico de la presencia del Hijo en nuestra historia: el que crea en él tendrá vida eterna (Jn 3,15).
Sin más explicaciones, las palabras de Juan trazan el rostro de ese Dios que ha permanecido oculto detrás de tanta incomprensión y hastío; oculto detrás del miedo y el sordo silencio del sufrimiento; el rostro de un Dios que nos ama y nada se interpone a ese amor.
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él.
Si Dios, que nos ama, no condena al mundo y está dispuesto a salvarlo (Jn 3,17), ¿por qué nos obstinamos en echarnos encima una condena eterna, si se abre ante nosotros la vida eterna?¿Por qué preferimos las tinieblas a la luz? (Jn 3,19).
La cuaresma nos enseña a descubrir el amor, a sentirnos amados y a vivir amando; nos recuerda enfáticamente que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia (Rm 5,20).
Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros (Ef 2,4-7).
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.