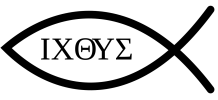DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

- Mal 1,14-2,2.8-10; Sal 130, 1Tes 2,7-9.13; Mt 23,1-12.
En todo proceso humano de madurez y crecimiento son indispensables las presencias referenciales; esos otros que nos sirven de guía, de inspiración, de contención a veces, de aliento en los fracasos; de lucidez en la oscuridad de las dudas, de fuente donde abrevar los sentimientos, el conocimiento y nutrir la inteligencia. Otros, a quienes imitamos, seguimos y nos abandonamos, porque confiamos en ellos. Aunque también a la inversa: nosotros somos, para algunos, esos otros, presencias referenciales, que sostienen su caminar y animan su vida.
Estamos hablando de los buenos liderazgos, positivos, propositivos y entregados plenamente a sus convicciones y vocación. Guías incondicionales que convocan y reúnen, dispuestos a darlo todo, incluida la vida misma.
Pero en ocasiones, como advierte el profeta Malaquías, nos apartamos del camino y, así, no sólo tropezamos, sino que provocamos que otros tropiecen (cf. 2,8), y se pierdan… Y esto sucede porque, seguramente, hemos puesto en segundo término, e incluso olvidado, lo fundamental: escuchar la voz de Dios y proponernos de corazón dar gloria a su nombre (cf. 2,2).
Al fracturarse la relación con Dios se van sucediendo los desequilibrios, las inequidades, las injusticias y la violencia en las relaciones fraternas, a tal grado que irrumpirá, desde lo más profundo del corazón humano, el grito de la conciencia: ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos…? (2,10).
No obstante esa pregunta que interpela, nos damos cuenta de que la situación no cambia, sino que empeora; nos movemos en una inercia que no va más allá de la pasividad y el conformismo…, y nos seguimos traicionando. Ese es el panorama al que se enfrenta Jesús, donde la relación entre hermanos es tensa e, incluso, opresora. Sus palabras cuestionan y nos invitan a tomar postura y retomar el camino: hagan todo lo que les digan –en cuanto al cumplimiento de la ley-, pero no imiten sus obras –en cuanto a la conciencia y la libertad de espíritu– (cf. Mt 23,3).
El discurso se dirige a la multitud «y a los discípulos» (v 1) -dice Luis Alonso Schökel-. Por tanto, las palabras de Jesús deben servir de advertencia para los discípulos de todos los tiempos, ya que siempre se está expuesto a reincidir en los vicios que aquí se condenan más severamente: la arbitrariedad de ciertas imposiciones, la vanidad y ostentación en la observancia de la Ley, la incapacidad para discernir lo importante de lo accidental y secundario y, sobre todo, la falta de correspondencia entre la doctrina y la vida. El hipócrita, como tipo humano, queda desenmascarado.
La religión es cuestión del corazón, tanto en su dimensión vertical, en relación con Dios, como en la horizontal, en relación con el prójimo. Cuando esto no sucede, se convierte en algo que abruma, asfixia y esclaviza.[1]
Jesús es ese Otro, a quien el Padre ha enviado para ser escuchado (Mt 17,5), palabra eterna y definitiva; presencia referencial que provoca cambios radicales en sus oyentes y en sus seguidores; contundente en su propuesta, que cuestiona de fondo y mueve los parámetros de los privilegios al terreno del servicio y la humildad: Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido (Mt 23,12).
Pablo es testigo y protagonista de ese cambio que lanza a los seguidores a servir, amar sin condiciones y dar la vida por los demás:
Cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños (1Tes 2,7); con un afecto tan grande, dispuesto a entregar la vida (v. 8).
Presencia referencial que transmite con ternura, no la propia palabra, palabra humana, sino la Palabra de Dios que, al a ser aceptada por aquellos que nos escuchan, seguirá actuando en todo creyente (cf. 1Tes 2,13).
¡Que tu voluntad, Señor, sea nuestra paz!
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.
[1] Schökel, L. A. ( ). La Biblia de Nuestro Pueblo, comentario al Mt 23,1-12.