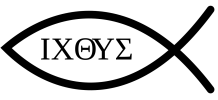DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra.
Una plegaria que arropa un deseo: la venida de un Espíritu que llene, encienda, recree y renueve. Es el mismo Espíritu del Señor que, en una palabra, transforma y hace del hombre un ser nuevo.
Pedimos que venga, aunque en realidad ya ha venido y ha puesto, como nos recuerda Pablo, su morada en nosotros (1Cor 6,19). Somos templos del Espíritu y eso nos convierte en lugar de encuentro y epifanía.
- De encuentro, porque en él, y a través de él, se gestan relaciones fraternas profundas, estables, abiertas a las necesidades del hermano; animadas por un amor radical, capaz de dar la vida, y por un servicio incondicional, dispuesto a lavar, curar, sanar, acoger, perdonar…
- De epifanía, porque en él, y a través de él, se manifiesta la fuerza y la riqueza del Espíritu. En el creyente, ungido con el agua bautismal, cobran sentido los dones y carismas que nos son dados para el bien común; en él se encarnan el espíritu de sabiduría y discernimiento, de consejo y fortaleza, de conocimiento y temor de Dios (Is 11,2).
Llamados a ser discípulos, somos enviados a transformar el mundo con la acción del Espíritu: Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo… Reciban el Espíritu Santo (Jn 20,21-22). En esa misión subyace una acción inherente e inevitable: renovar la faz de la tierra.
Pentecostés nos recuerda que el Espíritu ya está aquí, moviéndose en nosotros y encendiendo su fuego en nuestros corazones; el mismo fuego que el Señor ha traído sobre la tierra y dese que arda (cf. Lc 12,49). ¡Fuego de amor que transforma y renueva!, como enseña San Juan de la Cruz:
Esta llama de amor es el Espíritu de su Esposo (Jesús), que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no sólo como fuego que la tiene consumada y transformada en suave amor, sino como fuego que, demás de eso, arde en ella y echa llama […]
Y ésa es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amo, que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida la voluntad del alma, ama subidísimamente, hecha un amor con aquella llama […] (L 1,3)
Es cosa maravillosa -agrega el santo- que, como el amor nunca está ocioso sino en continuo movimiento, como la llama está echando siempre llamaradas acá y allá […], así el hombre, sobre el cual se posa el Espíritu en lenguas de fuego, que lo llenan y lo transforman (cf. Hch 23-4), no puede estar ocioso, sino en continuo movimiento, transformando la faz de la tierra.
Mario A. Hernández Durán, Teólogo