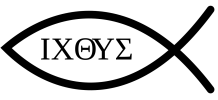DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
- Jr 3,7-9; Sal 125; Heb 5,1-6; Mc 10,46-52.
Hay frente a nosotros una realidad compleja, trágica y difícil, marcada por situaciones inhumanas, que no hacen más que poner en evidencia la debilidad de los sistemas, la inmoralidad de los gobiernos y la vulnerabilidad de una sociedad que no logra alcanzar la madurez en términos de progreso y bienestar, al menos no de manera igualitaria.
Una ceguera colectiva, cada vez más profunda, que no alcanza a ver con claridad y lucidez los rostros del sufrimiento y el dolor, ni los estragos de las injusticias y la indiferencia. “Ciegos” que se han habituado a su ceguera. No ver es un modo de olvidar y la peor manera de ignorar. Porque no ver es como no saber…
Esta ceguera, necia e intransigente, es un camino de soledad y desolación; el más absurdo de los medios para infringirse a sí mismo el abandono y la desconfianza. Pero habrá quienes, tocando el fondo de su propia autodestrucción, descubrirán que, la única manera de no sucumbir a la muerte definitiva es el reencuentro con la luz que despreciaron alguna vez y con la verdad que ignoraron.
Sólo aprendiendo a escuchar podremos reconocer la voz de la realidad que nos llama y nos reclama. Entonces, del corazón dolido emergerá un grito de súplica y esperanza: ¡Ten compasión de mí!
Qué historias olvidadas habrá en la soledad de Bartimeo, cuántos deseos frustrado en la oscuridad de su ceguera; cuántas cosas ocultas bajo la apariencia de su manto… No le queda nada por hacer, más que sentarse al borde del camino (tal vez al borde de la muerte), mendigando limosnas que ni siquiera podrá ver.
No obstante, su oído y la intuición de su corazón, le darán la oportunidad de reencontrarse con aquel mandato del que nació la vocación de su pueblo: ¡Shemá! Israel. ¡Escucha!; y la certeza implícita de que ese Dios es tan cercano a ellos que, cuando lo invocan, los escucha (cf. Dt. 4,7):
Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! (Mc 10,47).
En Bartimeo se encarna la ceguera de aquellos que se han desentendido de la realidad y de los suyos; y por eso, la gente invalida su grito y lo reprenden como él, tal vez, lo hizo con las súplicas de otros (cf. v. 48).
Jesús se detuvo, y al detenerse pone fin al conflicto. Cambiando la actitud de los detractores, los involucra en una misión: ¡Llámenlo!, y así, la hostilidad de sus palabras da un vuelco radical: ¡Ánimo! Levántate, porque él te llama (v. 49).
En ese encuentro con quien llama, la fe del ciego emerge de la oscuridad y recupera la esperanza: ¿Qué quieres que haga por ti?… Maestro, que pueda ver(v. 51).
No hay curación de por medio, ni un milagro extraordinario, sólo un corazón dispuesto a escuchar y creer: Vete, tu fe te ha salvado(v. 52).
Bartimeo no usa muchas palabras. Dice lo esencial y se confía en el amor de Dios, que puede hacer volver a florecer su vida cumpliendo aquello que es imposible a los hombres. Por esto no pide al Señor una limosna, sino manifiesta todo, su ceguera y su sufrimiento, que iba más allá del no poder ver. La ceguera era la punta del iceberg, pero en su corazón había otras heridas, humillaciones, sueños rotos, errores, remordimientos. El rezaba con el corazón. ¿Y nosotros? Cuando pedimos una gracia a Dios, ¿también colocamos en nuestra oración nuestra propia historia, las heridas, las humillaciones, los sueños rotos, los errores, los remordimientos?
“Hijo de David, Jesús, ¡ten compasión de mi!”. Hoy hagamos nuestra esta oración. Y preguntémonos: “¿Cómo es mi oración?” […] (Papa Francisco, Ángelus del 24 de octubre de 2021).
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.