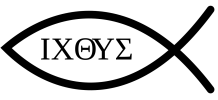LA SANNTÍSIMA TRINIDAD
- Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
¿Qué es Dios para nosotros? ¿El creador de todas las cosas y de todos los seres? ¿Una divinidad sempiterna, lejana e inalcanzable? ¿Es, tal vez, el todopoderoso que decide el destino de hombres y pueblos, y que juzga implacablemente a sus hijos? ¿Es, inequívocamente, el “demiurgo” de quien depende en absoluto el orden del cosmos, el devenir de la historia y los acontecimientos del mundo?
Si él, entre otras cosas, es así, estaríamos entonces frente a una imagen sumamente pobre y obtusa del Dios de nuestra fe. Esto no significa que tales atributos no le pertenezcan, en cierta medida sí; el problema es que reducen el esplendor y la maravilla de ese Dios a categorías filosóficas, a criterios racionales y a elucubraciones teológicas de gran complejidad.
Dios no se ha revelado a través de conceptos, ideas o constructos, se ha manifestado por medio de tres gestos relacionales, que van en sintonía con la condición humana que él ha creado a su imagen y semejanza: la paternidad, la filiación y una fuerza transformadora que actúa por medio del hombre en acciones concretas destinadas al bien común (cf. 1Cor 12,7). Y todo, enmarcado y animado por el amor.
Un Padre cuya presencia es garantía de seguridad, bienestar, felicidad y libertad; su mano generosa provee a sus hijos de lo necesario para subsistir y ha puesto con ellos su aliento de vida, haciéndolos dignos en imagen y semejanza. Un Padre cercano, que ama profundamente a los hombres, vela por ellos noche y día, los acoge con ternura, dispuesto a perdonarlos y, cuando vuelve, los abraza y los cubre de besos (cf. Lc 15,20).
Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre (Dt 4,39-30).
Un Hijo que, enviado por el Padre, se ha hecho uno de nosotros, sencillo y humilde, pero decidido a dar la vida hasta las últimas consecuencias. Su mirada profunda comprende el corazón de los hombres y tiene para cada uno palabras penetrantes que mueven, liberan, transforman y animan a seguir sus pasos por donde quiera que vaya. Su mano amoroso levanta, rompe ataduras, bendice y acaricia con ternura la inocencia de los niños. Nos habla del Padre, el Abba cariñoso y compasivo; nos cuenta del Reino preparado para los que lo aman y están dispuestos a vivir amando, perdonando y sirviendo. Él y el Padre quieren que todos los hombres se salven (1Tim 2,4) y, como una gallina, los reúne bajo sus alas (cf. Mt 23,37) para mostrarles el camino que conduce a la casa paterna (cf. Jn 14,4-6).
Así como el Padre ha puesto en nosotros su aliento de vida, el Hijo nos unge con el mismo Espíritu que está sobre él y, de igual manera, nos envía a dar la Buena Noticia a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclaman el año de gracia del Señor (Lc 4,18-19). El Espíritu que nos hace hijos del mismo Padre y anima a proclamar que Jesucristo es el Señor.
Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar a Dios Abba, Padre (Rm 8,14).
No sólo nuestra fe, también nuestro compromiso bautismal y nuestra misión en la Iglesia son trinitarias:
Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28,19-20).
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.