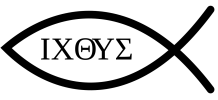NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
- Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Jn 18,33-37.
El tiempo ordinario cierra con esta solemnidad en la que exaltamos y reconocemos a Jesucristo como Rey del Universo. En él se revela lo que somos, hermanos e hijos del mismo Padre (cf. Rm 8,15) y se cumplen las promesas de salvación, hechas a todos los hombres y a todos lo pueblos. Su reinado, que no tiene fin, es la experiencia más profunda y definitiva a la que hemos sido llamados a participar.
En Jesucristo, la finitud del tiempo humano se colma de eternidad y el tiempo de Dios, el kairós, se abre ante nosotros como oportunidad perenne, ofreciéndonos la gracia que santifica y es garantía de esa presencia gratuita y generosa: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28,20).
A lo largo del año hemos escuchado sus palabras y, en lo posible, las hemos acogido para ponerlas en práctica y hacerlas vida; en ellas conocemos su voz: él es el Hijo del hombre (cf. Dn 7,13), y reconocemos que es el Rey que reina con misericordia y amor incondicional; que su justica alcanza para que las multitudes coman hasta saciarse y el pan que sobra se recoja y se comparta para que no haya más hambre. Un rey que perdona y nos enseña a perdonar, no sólo siete, sino setenta veces siete; un rey que se detiene ante el sufrimiento, se conmueve, escucha y, además abraza con cariño, cura, libera, sana, descubre las cegueras, desata las mordazas y hace caminar a los que permanecían atados a sus limitaciones.
Un rey que, asumiendo la condición humana, habita entre nosotros, sonríe, llora, canta, se enternece, experimenta el miedo que todos sentimos y nos asegura que ha venido para que nuestra alegría sea plena.
Un rey que muere por amor, dando la vida por todos; vida que no se agota en el sepulcro, sino que resurge victoriosa, transformando, vivificando y dignificando toda vida sobre la tierra.
Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra; aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén (Ap 1,4-6)
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.