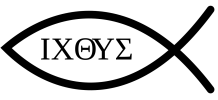DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO
- Sab 2,12.17-20; Sal 53; Sant 3,16-4,3; Mc 9,30-37
¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? (Sant 4,1).
Malas pasiones que nos habitan, con ellas tejemos el odio y cultivamos la envidia; tendemos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos (Sab 2,12).
El justo tiene rostro de profeta, habla en nombre del Señor para anunciar y denunciar; en él se prefigura el compromiso que nos define como seguidores al ser ungidos con el Espíritu de la verdad: echar en cara las violaciones a la ley y reprender las faltas a los principios en que fuimos educados (cf. v. 12).
Del Espíritu aflora la sabiduría que nutre el corazón del hombre y orienta sus acciones en función del bien común y la armonía fraterna: Los que tienen la sabiduría que vine de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia (Sant 3,17-18)
Jesús trazó el camino que todos debemos cruzar para alcanzar el anhelo de paz; un camino con grandes retos: ser entregados en manos de los hombres, quienes, ofuscados por las malas pasiones, dan muerte a los justos(cf. Mc. 9,31).
Ese panorama nos desinstala de las seguridades adquiridas, nos pone en desventaja y riesgo; por eso, no lo comprendemos y nos asusta (cf. v. 32). Nos negamos a escuchar la voz del Señor ocultos en el pertrecho del egoísmo y la autoreferencialidad, tratando de autoconvencernos de que, nosotros, somos más importantes que ninguno.
Pero el mismo Señor nos saca de ese profundo abismo de la inconciencia: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos(v. 35). Nos invita a soltar nuestros propios intereses, dejar atrás los malos deseos y las absurdas pretensiones, para abrir el corazón y, con humildad, descubrir que el camino de la perfección comienza acogiendo la fragilidad, la sencillez y la inocencia de los niños.
El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe (v. 37).
¿En qué pensamos todo el tiempo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Cómo recibimos el Reino y sus exigencias?
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.