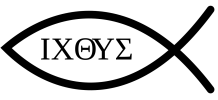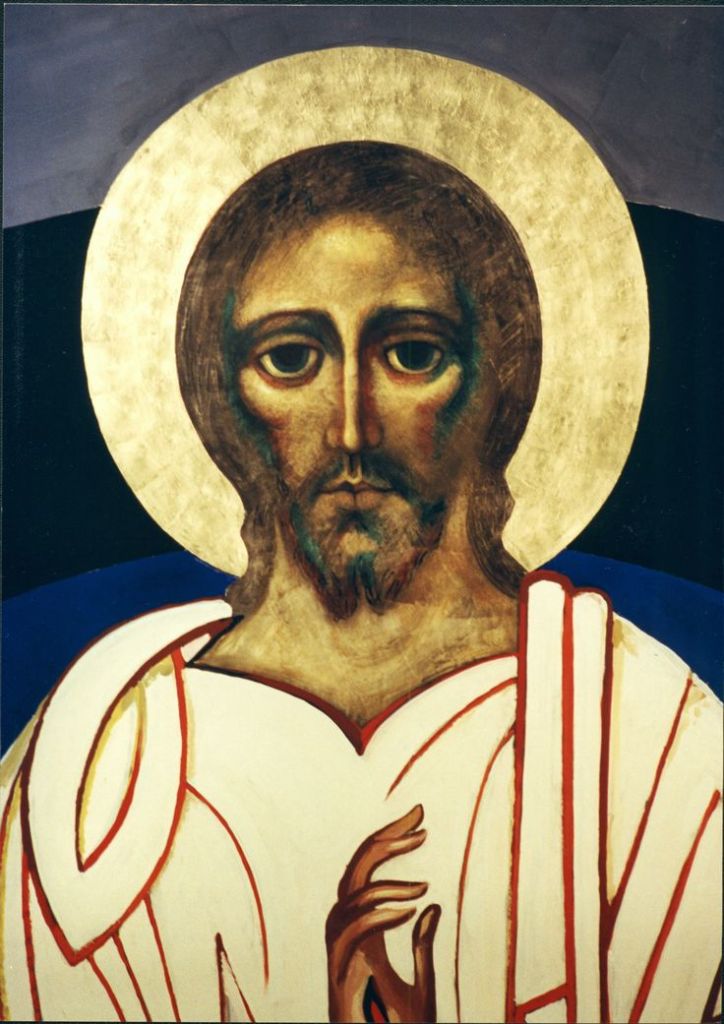DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO
- Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Jn 1,29-34
Las experiencias más significativas de nuestra vida, sobre todo aquellas que se convirtieron en proyectos definitivos, surgieron, sin lugar a duda, de un encuentro; un momento inadvertido que nos sorprendió con la magia de la co-incidencia, provocando dentro de nosotros atracción, deseo y satisfacción.
Encuentros maravillosos con personas que ahora forman parte de nuestra historia: la pareja, con la que hemos construido una familia y con quien somo eternamente felices; un amigo en particular, a quien hemos confiado nuestra vida y nuestra más profunda intimidad; o la comunidad de hermanas y hermanos a la que pertenecemos, donde hemos hecho realidad nuestras opciones más radicales. Del modo que sea, en el encuentro con ellos la vida ha cobrado un sentido distinto, más pleno y definitivo.
La comunidad eclesial, a la que pertenecemos y en la que nos reconocemos seguidores, hermanos e hijos de Dios, ha nacido también de un encuentro, donde descubrimos y reconocemos que Él es el Cordero de Dios… (Jn 1,29).
El testimonio de Juan nos orienta y guía para descubrir el único camino hacia la verdad:
Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Pues bien, yo, lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios Jn 1,33-34).
Todo comenzó con una experiencia -dice Edward Schillebeeckx-. Todo comenzó, efectivamente, con un encuentro. Unos hombres, judíos, entraron en relación con Jesús de Nazaret y, fascinados, permanecieron a su lado. En virtud de ese encuentro, y a causa de lo que aconteció en su vida, y más tarde, en su muerte, su vida adquirió un sentido nuevo, un nuevo significado. Se sintieron regenerados y comprendidos. Su nueva identidad se expresó en un entusiasmo renovado por el reino de Dios y, por tanto, en una solidaridad análoga con los demás, con el prójimo, tal y como Jesús la había vivido ante ellos […][1]
Hoy, en cada celebración, repetimos las mismas palabras de Juan: ¡Éste es el cordero de Dios!
¿Es realmente la confesión de fe que ha nacido de un encuentro gozoso? Y, en ese encuentro, ¿nuestra vida se ha transformado radicalmente, como la de aquellos discípulos?
Si así es, que la bendición de Pablo se extienda sobre nosotros y nos santifique:
A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor (1Cor 1,2-3)
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.
[1] Schillebeeckx, E. (1983). En torno al problema de Jesús. Claves de una Cristología. Ed. Cristiandad. Madrid. p. 23.