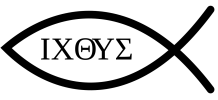DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO

- Ex 19,2-6; Sal 99; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8
El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo
Los hombres decidimos, elegimos, optamos; son cualidades propias de nuestra capacidad volitiva y selectiva, con ellas orientamos nuestros deseos y los satisfacemos.
Elegimos pareja, profesión, lugar de residencia; seleccionamos nuestras amistades y los grupos sociales a los que pertenecemos; optamos por un estado de vida y por la religión a la que nos queremos adherir, o decidimos incluso ser agnóstico, increyentes o arreligiosos…
Las decisiones personales son ahora un derecho inalienable e incuestionable y, a tanto insistir en ello, hemos olvidado que también fuimos elegidos, y eso no ha dependido nosotros. Somos miembros de una familia que no elegimos y Dios nos ha elegido como su pueblo. ¿Realmente somos conscientes de esto? Si así fuera, tendríamos claridad de los compromisos que eso implica. Es por eso que, tal vez, despreciemos la idea de sabernos elegidos, porque una elección compromete.
Así lo hace saber Yahvé a Israel: Si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos…, una nación consagrada (Ex 19,5-6). Dios ha elegido y se compromete con el pueblo, pero pide una actitud correspondiente, que comienza por escuchar, para luego cumplir y guardar los compromisos pactados.
Del mismo modo, Jesús eligió a doce hombres, los consagró y los envió a trabajar a la mies; asumieron el compromiso de transformar la realidad y se lanzaron con la certeza de que habían recibido poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias (Mt 10,1-2).
También nosotros, consagrados en el bautismo, hemos sido elegidos y el Señor nos envía a proclamar por los caminos que el Reino de Dios está entre nosotros; con su Espíritu, nos capacita para curar, sanar, levantar del desánimo, defender la vida y luchar por ella; echar fuera los demonios, el mal en todas sus dimensiones (cf. vv. 7-8), que no permite que los hombres sean felices, libres y plenos.
Las palabras de Pablo nos ponen ante el dilema humano del compromiso con el hermano, que es superado y animado por el amor de Dios a los suyos a través de Cristo:
Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. (Rm 5,7-8)
Ese amor, convertido en mandato, nos incluye, y es la prueba de que, por amor, hemos sido elegidos para amar: Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente. (Mt 10,8)
Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño (Sal 99,3)
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.