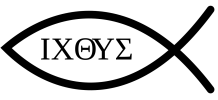DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO
- Jr 38,4-6.8-10; Sal 39; Heb 12,1-4; Lc 12,49-53
Traer fuego a la tierra y división entre los hombres (cf. Lc 12,49.51) son ideas que, en boca de Jesús, suenan a contradicción, impertinencia y necedad; un deseo innecesario en un mundo -el nuestro- donde precisamente la vorágine de las guerras (fuego) y las luchas fratricidas (división) definen la relación entre pueblos y destruyen toda posibilidad de esperanza, justicia y paz.
Puede ser una contradicción porque nuestra visión romántica del evangelio es impertinente y no alcanza a comprender la radicalidad del verdadero cambio que Jesús propone y que subyace en una intención innovadora y retadora.
Entre fuego y división asoma un horizonte inaudito e inesperado. La paz de la que habla Jesús es una lucha contra la pasividad, la indiferencia y la mediocridad; implica una decisión radical por el Reino, que nos llevaría a romper con las anquilosadas estructuras e ir más allá de lo convencional.
La visión y la experiencia de Pablo sugiere a los hebreos, y a nosotros también, un paso determinante para equilibrar emociones encontradas y superar todo sentimiento de contradicción:
Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo. Porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado (Heb 12,3-4)
¿Seguimos pensando que él vino a traer una paz que cae del cielo; una paz que nada transforma y que sólo nos mantiene en “calma”?
De ningún modo…, él ha venido a traer fuego sobre la tierra ¡y cuanto desearía que ya estuviera ardiendo! (v. 49)
Precisamente, derramar nuestra sangre en la lucha contra el pecado, el mal, las injusticias, la corrupción… (cf. Heb 12,4) es el fuego que Jesús desea y que presupone divisiones y contradicciones.
El Papa Benedicto XVI nos regala esta breve reflexión:
«He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera encendido!» (Lc 12, 49). Los Apóstoles, junto a los fieles de las distintas comunidades, han llevado esta llama divina hasta los últimos confines de la tierra; han abierto así un camino para la humanidad, un camino luminoso, y han colaborado con Dios que con su fuego quiere renovar la faz de la tierra. ¡Qué distinto este fuego del de las guerras y las bombas! ¡Qué distinto el incendio de Cristo, que la Iglesia propaga, respecto a los que encienden los dictadores de toda época, incluido el siglo pasado, que dejan detrás de sí tierra quemada! El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo es el de la zarza que arde sin quemarse (cf. Ex 3, 2). Es una llama que arde, pero no destruye; más aún, ardiendo hace emerger la mejor parte del hombre, su parte más verdadera, como en una fusión hace emerger su forma interior, su vocación a la verdad y al amor. Un Padre de la Iglesia, Orígenes, en una de sus homilías sobre Jeremías, refiere un dicho atribuido a Jesús, que las Sagradas Escrituras no recogen, pero que quizá sea auténtico; reza así: «Quien está cerca de mí está cerca del fuego» (Homilía sobre Jeremías L. I [III]). En efecto, en Cristo habita la plenitud de Dios, que en la Biblia se compara con el fuego. Hemos observado hace poco que la llama del Espíritu Santo arde, pero no se quema. Y, sin embargo, realiza una transformación y, por eso, debe consumir algo en el hombre, las escorias que lo corrompen y obstaculizan sus relaciones con Dios y con el prójimo. (Benedicto XVI – Homilía, 23 de mayo de 2010).
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.