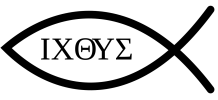DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

- Is 25,6-10; Sal 22; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
¿Qué sucede cuando dulcificamos nuestra relación con Dios, y no sólo la relación, sino también los compromisos y las implicaciones que brotan de ella? Entramos en pánico al descubrir ante nosotros las exigencias que esa relación conlleva y darnos cuenta, además, que no cumplirlas, o pasarlas por alto, tiene consecuencias inevitables, radicales y aterradoras.
Pero no podemos partir de la idea -a veces muy común entre creyentes- de un Dios cruel e inmisericorde, que se goza con el sufrimiento de los suyos, sin antes considerar, conscientemente, las consecuencias de nuestros actos, lo que nos hace responsables de lo que sucede.
Resulta, contrario a lo que podríamos suponer o imaginar, que es un Dios que nos invita, a todos por igual, a participar en el banquete de la felicidad, la libertad sin límites y la plenitud. Una invitación que es iniciativa suya, pero que no se completa sin la respuesta del hombre, dispuesto a asistir y tomar parte en el festejo. Es como en toda invitación: siempre hay un anfitrión que abre las puertas de su casa y unos invitados que aceptan y asisten por voluntad propia, y ambos, disfrutan.
La parábola del evangelio es compleja, cargada de metáforas y símbolos escatológicos, que vale la pena tomar en cuenta para comprenderla y no caer en pánico y desesperanza: El rey es Dios; el hijo es el Mesías, Jesús, y el banquete, es el Reino de Dios ofrecido y prometido a todos los hombres y a todos los pueblos. La clave de lectura de esta parábola la encontramos en el texto del profeta Isaías (25,6-10), de la Primera lectura:
En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos
para todos los pueblos […] Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones.
Es decir, un banquete de carácter universal donde las diferencias serán superadas y todos formaremos parte de un mismo pueblo, el pueblo de Dios.
Pero, ¿qué hay de los que desprecian la invitación o llegan sin el traje de fiesta? Ambas actitudes nos remiten a la indiferencia, el desprecio e, incluso, la infidelidad al Dios generoso que nos ha tomado en cuenta y nos incluye en su proyecto de salvación.
De hecho, el banquete que él ofrece es para perdonar y festejar la vida: Destruirá la muerte, perdonará la afrenta del pueblo y enjugará las lágrimas de todos los rostros (cf. v. 8). El problema es que nosotros desdeñamos tal iniciativa divina y anteponemos a ella nuestros intereses, nuestros propios banquetes y nuestras expectativas personales (cf. Mt 22,5-6)
A pesar de las negativas, el banquete se llevará a cabo. Se abrirá en una nueva invitación lanzada a las periferias y los caminos, donde el que acepte, será bienvenido. No importarán la condición social o el origen de asistentes, sino la decisión de ser parte del banquete, convencida y profundamente agradecidos (cf. vv. 8-10)
Entonces, resonará la pregunta que interpela: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? (v. 12); del silencio sin respuesta, vendrá la condena…
Resulta claro –dice Gianfranco Ravasi– que la ausencia de traje nupcial es un indicio mucho más grave que una simple carencia de educación. Es la privación de aquellas obras y cualidades morales que pueden dar acceso al Reino de Dios y a su banquete. No es suficiente la vocación a una tarea (“los llamados”), sino que también es necesario realizarla con fidelidad y compromiso para llegar a ser así “elegidos”, es decir, admitidos en la fiesta final. Fe y obras de justicia deben unirse en la existencia, porque “no quien dice: ¡Señor, Señor!, entrará en el Reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos” (Mt 7,21).
Cuando nuestra respuesta al llamado nos da la certeza de sentirnos elegidos, cantaremos con gozo el canto del salmista:
Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida; y viviré en la casa del Señor por años sin término (Sal 22,5-6).
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.