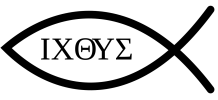EL BAUTISMO DEL SEÑOR
- Is 42,1-4.6-7; Sal 28; Hch 10,34-38; Mt 3,13-17
Con la fiesta del Bautismo del Señor se cierra el Tiempo de Navidad e inicia el Tiempo Ordinario. No es un simple cambio convencional en el calendario cristiano ni un paso más que dar en la dinámica del año litúrgico. Es una manera de indicar y recordar el camino que Jesús inicia en la predicación del Reino, después de haberse manifestado –teofanía y epifanía– como la Palabra que vino del Padre, haciéndose hombre en el seno de María, para habitar entre nosotros (cf. Jn 1,14).
El bautismo en el Jordán lleva a plenitud esa manifestación y su fuerza y claridad mitigan toda duda, poniendo la mirada en aquel que es centro de nuestra vida: ¡Éste es mi hijo!(cf. Mt 3,17). El Mesías que las antiguas profecías habían prefigurado: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones (Is 42,1).
Las palabras proféticas, recuperadas por los evangelistas, delinean una dinámica de vida que se desata, de manera incontenible, a partir del bautismo, y que se caracterizará por promover con firmeza la justicia, establecer el derecho sobre la tierra, abrir los ojos de los ciegos y liberar a los cautivos (cf. Is 42,6). Porque en Jesús, como en nosotros, el Padre ha puesto su espíritu, para que brille la justicia sobre las naciones (Is 42,1).
Una dinámica que rompe el estancamiento del ritualismo y hace del bautismo una forma de vida, animada por el Espíritu, y del bautizado un hijo de Dios capacitado para cumplir su voluntad. En el Jordán, decía S. Gregorio Nacianceno, Cristo es iluminado: dejémonos iluminar junto con él; Cristo se hace bautizar: descendamos al mismo tiempo que él, para ascender con él. (Sermón en las sagradas Luminarias 39,14-16)
El bautismo de Jesús es fundamento del nuestro y nos implica del mismo modo que a él, porque ungidos con el poder del Espíritu Santo, nuestra vida debe ser compromiso radical: pasar haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos (cf. Hch 10,38). Por eso Pedro proclamaba con profunda convicción: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. (Hce 10,34)
Esto es, precisamente, en lo que el Padre se complace: que, descendiendo el Espíritu sobre nosotros, igual que en el Hijo amado (cf. Mt 3,17), seamos, en palabras del mismo Gregorio Nacianceno, como astros en el firmamento y nos convirtamos en una fuerza vivificadora para el resto de los hombres. (cf. Sermón en las sagradas Luminarias 39,14-16)
Los cielos que se abren (cf. Mt 3,16) son un signo de la esperanza que renace en Jesús y en la misión que el Padre le ha encomendado; misión que el Señor ha puesto en nuestras manos para reavivar la esperanza en el mundo:
En el centro de la esperanza cristiana está la vida, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, un galileo apasionado por lo posibilitado por el cumplimiento de la promesa de Dios. Los cristianos hemos recibido su tradición, su modo de estar en la realidad, que se nutre de la experiencia de la irrupción del Reinado de Dios como acción definitiva, liberadora y escatológica, dirigida preferentemente a los pobres, y desde ellos a todo Israel y al resto de la creación. Las viejas esperanzas del pueblo de Israel estaban a punto de verificarse. Dios cumplía definitivamente su promesa y su Reinado irrumpía en la historia como buena noticia, como Evangelio […][1]
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.
[1] Vitoria Cormenzana, F. J. (2024). Dar razón de la esperanza en tiempos de incertidumbre. Cuadernos CJ 239. Ed. Cristianisme i Justicia. Barcelona. p. 18.