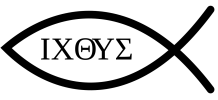DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO
- 1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51
Los versículos 1 a 3 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes, que no están incluidos en el texto que hoy leemos, narran lo siguiente:
Ajab contó a Jezabel lo que Elías había hecho, cómo había pasado a cuchillo a los profetas. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado: “Que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos”.
Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida…
El profeta se dirigió al desierto, cansado y agotado por un día de camino, sin esperanza, sintió deseos de morir; se dio por vencido y sin valía gritó desesperado: Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Se recostó y se quedó dormido, como el último acto, digno y libre, que una persona abandonada a su suerte puede hacer, antes de la fatal muerte en la soledad (v. 4).
Elías representa al pueblo que huye amenazado, al igual que los migrantes, y para quien el único camino es el desierto, que puede significar el final de la vida, o convertirse en el principio de una nueva experiencia; pero también, en él se encarna la consciencia crítica del mismo pueblo: es un profeta ungido con el Espíritu de Yahvé y no puede perecer, su misión es denunciar injusticia e infidelidad y, sobre todo, recordar que Dios es el único y verdadero Dios, en quien se puede confiar, porque es misericordioso.
La migración de hombres y mujeres es, en sí, una denuncia abierta y pública, porque en ella se hace evidente la injusticia social y la corrupción del poder político; es un acto profético porque se gesta en el seno de las sociedades corrompidas y grita en el desierto. Es, además, un acto de fe, porque el caminar incierto se pone en manos de Dios, esperando de él bendiciones abundantes; la muerte es una posibilidad, ya que la vida se pone en riesgo.
Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: “Levántate y come”. Había allí pan y agua, el sustento necesario y básico para recuperar las fuerzas y reanimar la vida, de tal manera, que con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.
La marcha de Elías a través del desierto –dice Luis A. Schökel– no es tanto un desplazamiento a través de una geografía cuanto un símbolo de la existencia humana, que pasa por una serie de altibajos, bien reflejados en las actitudes y sentimientos que se suceden en el ánimo de Elías a lo largo del camino: miedo, tedio, hastío, hambre, desesperación, conciencia de culpabilidad y al final, fortalecido con el alimento y la bebida, el caminar ilusionado y decidido hasta el monte donde Dios se le va a mostrar.
Ese pan es Dios mismo, quien alimenta el espíritu humano y lo fortalece; los nutrientes son los criterios nuevos con los que ve de manera distinta la vida y la realidad que lo rodea, y le permiten, además, caminar no sólo un día, sino los necesarios para alcanzar la libertad y la plenitud en la cercanía de Dios, el monte Horeb (v. 8). Desde aquí podemos leer las palabras de Jesús: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo (Jn 6,41). El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida (vv. 47 y 48).
En sintonía con la liturgia del domingo pasado vemos que, que además del pan que da sustento a la vida y la nutre, es indispensable, para los creyentes, alimentarse de la Palabra que nutre y sustenta, a su vez, la justicia, la libertad y la solidaridad. Este otro pan es el que garantiza la vida eterna, entendida no como el futuro sin fin que nos espera después de la muerte, sino en términos de una transformación radical de la vida presente, logrando que sea digna para todos los hombres y que el porvenir de los pueblos y sus proyectos sean promisorios. Por ello, el texto de Juan, para este domingo, concluye enfático: Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida (v. 51).
¿Qué significa que el mundo tenga vida?: que no desista ante las adversidades y decida, como Elías, quedarse dormido, desentendiéndose de la vida y desconectándose de la realidad. Un profeta ha recibido el Espíritu de Yahvé, también un bautizado. Es por eso que Pablo, en su carta a los efesios, nos pide: No le causen tristeza al Espíritu santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final (4,30). Este pan, como el que llevó el ángel al profeta de parte de Dios, provoca que la vida se redimensione y el hombre se ponga en movimiento, buscando aquel lugar de plenitud que está más allá del desierto.
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.