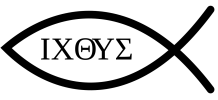DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO

- Os 3,3-6; Sal 49; Rm 4,18-25; Mt 9,9-13
Conocer a Dios y ser misericordiosos
Tal parece que ser cristiano nos viene bien como “título de honor”; en algunos casos como “categoría social” (no precisamente religiosa) que nos distingue de otros (los no cristiano) y nos salvaguarda de ser confundidos indeseablemente, o, por demás, como un mote que nos califica, o descalifica, dependiendo de lo venturosa, o no, que pueda ser nuestra vida cristiana.
Sin llegar a un pesimismo radical, podemos decir que hoy el cristianismo no es exactamente una profesión de fe, ni la expresión fehaciente de profundas convicciones, sino un conglomerado de mujeres y hombres que se han adherido a él por tradición, por transmisión generacional, por confusión, por oportunismo, por coincidencias de la vida, porque así conviene, o por “contagio”…
En el mejor de los casos, somos fruto de un adoctrinamiento estandarizado que permite a los adeptos alcanzar ciertos niveles de aprobación y aceptación, que no de exigencia evangélica, provocando mediocridad, estancamiento, superficialidad, desinterés y un pietismo sin sentido en las prácticas religiosas y en la vida como creyentes. En todo subyace un profundo desconocimiento de Dios, de su voluntad y del evangelio.
Esforcémonos -dice Oseas- por conocer al Señor (6,3). Pero, ¿qué implica y qué significa conocerlo?
Conocer a Dios, como conocer a una persona, es el resultado de un encuentro, y un encuentro así tiene rasgos de cercanía, confianza, e intimidad; de interés por el otro y apertura ante su presencia. Son encuentros que transforman y comprometen, y mueven lo más íntimo del corazón humano. Conocer a Dios, como al otro, se convierte en una exigencia ineludible de disponibilidad y entrega incondicional.
Por eso Yahvé, en boca del profeta, se pronuncia: Yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocaustos (6,6). Esta es la iniciativa de Dios que sale al encuentro del hombre y lo seduce, para tejer entre ellos una relación de amor, dejando a un lado las relaciones marcadas por el ritualismo y el cumplimiento de prerrogativas innecesarias y estériles.
Además, es un encuentro liberador, porque rompe con los privilegios, los puritanismos, las exclusividades; para estos encuentros no hay nada establecido: Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme” (Mt 9,9).
Para conocer realmente a Dios hay que desaprender, o comenzar de cero; desinstalarnos de nuestras zonas de confort y nuestras seguridades; saber que a él se le encuentra en los lugares menos esperado e inauditos: Comiendo en la mesa con publicanos, pecadores, gente indeseable y despreciable (cf. v. 10).
Es un conocimiento nuevo, novedoso, que nos hace dudar de las verdades que cultivamos y de la misma imagen que nos hemos hecho de Dios: ¿Por qué come con publicano y pecadores…? ¿Por qué no es como yo lo imaginaba? ¿Por qué se comporta así? (cf. v. 11).
A Dios se le conoce reconociéndolo en el rostro de los enfermos, de los desahuciados, de los pecadores. Conocer a Dios es un proceso retador que nos lleva por caminos distintos a los acostumbrados: Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios(Mt 9,13). Aprender que los sacrificios nos atan a nosotros mismos y nos mantienen al margen; la misericordia nos desinstala y nos adentra en las miserias humanas para encontrar allí el verdadero camino de la salvación: el amor.
Hagamos nuestro el canto del salmista:
Dios salva al que cumple su voluntad
Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria, agradecido (Sal 49,14).
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.