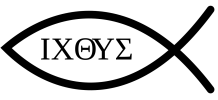DOMINGO II DE ADVIENTO

- Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Ped 3,8-14; Mc 1,1-8.
A lo largo de la vida, mujeres y hombres, integramos procesos donde aprendemos y, también, desaprendemos; nos enfrentamos a la inminente necesidad de los cambios (físicos, psíquicos, morales, sociales, culturales…), a los retos que nos impone lo inadvertido y a la constante apertura de mente y corazón a las novedades de la vida.
Todo eso implica un movimiento imperturbable e inevitable que nos mantiene en un constante dinamismo de adaptación, crecimiento y madurez, que exige de cada uno renuncias, rompimientos y transformación de los propios esquemas, los apegos y las inercias conductuales.
Así, el segundo domingo de Adviento, en sintonía con ese palpitar humano, nos recuerda no sólo la posibilidad, sino la necesidad de la conversión; entendiéndola como un cambio que renueva y dignifica a la persona, y la hace más plenamente humana y más plenamente hija de Dios.
No es la conversión que se asume y cae sobre nosotros como pesadumbre y tormento, sino aquella que nos abre el camino a la esperanza, a la paz – con uno mismo y con los demás – y a la alegría que despunta en las promesas del Señor. Conversión animada por la voz del mensajero de buenas nuevas, el que anuncia noticias alegres para el pueblo (Is 40,9).
Una conversión que, como advierte Pedro, nos llama a vivir en santidad y entrega esperando el advenimiento del Señor, porque terminó el tiempo de servidumbre…
Una conversión que nos pone en movimiento y nos compromete con el cambio, preparando caminos, construyendo, rompiendo lo establecido, enderezando lo torcido y allanando lo escabroso (Is 40,3-4 // Mc 1,3).
Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche (2Ped 3,14)
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.