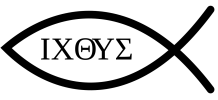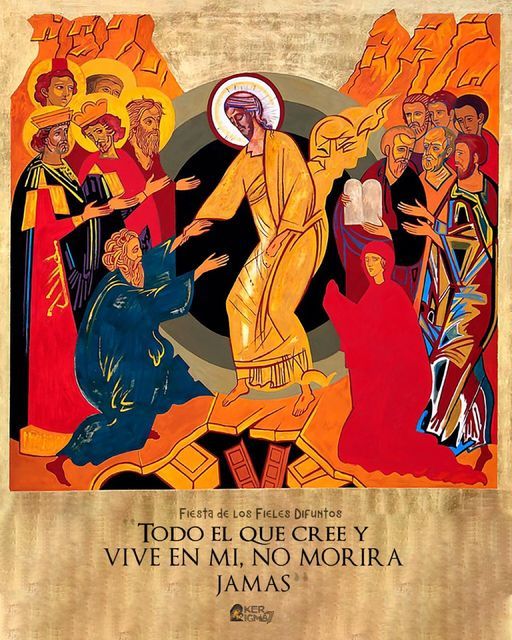Dos realidades inexorables en la vida de todo creyente: la santidad y la muerte. Una y otra se complementan y dan sentido; la muerte, como quiera que suceda, tensa y revela en el momento definitivo la plenitud de una vida, o su vaciedad, determinando así los alcances de la santidad.
La muerte es parte de la vida, la santidad también. Aunque las concibamos como acontecimientos finales, ambas acontecen, poco a poco, entretejidas con la existencia, en el día a día de cada uno.
Hemos sido creados para vivir con el sello de la mortalidad, y llamados a la santidad con la promesa de eternidad. Eternidad que tiñe toda nuestra vida y no la deja fenecer en la finitud de la muerte; de no ser así, sería imposible considerar la santidad como camino hacia la casa del Padre y configuración de toda la existencia.
Los santos que recordamos y veneramos vivieron santamente y su muerte, como la de cualquier hombre, fue el paso definitivo a la vida eterna; ellos, como Pablo, experimentaron que la vida es Cristo y la muerte una ganancia (Fil 1,21).
Ni santidad ni muerte nos son ajenas. La santidad nos cualifica y nos invita a vivir desde lo que somos: imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26). La muerte, en cambio, nos ubica ante la inevitable finitud que nos recuerda que somos hombres y no dioses.
Dejemos que las palabras del Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, sobre el llamado a la santidad, nos ilumine y aliente en este caminar:
«Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1).
Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. (GE 1.14)
Mario A. Hernández Durán, Teólogo.